LOS MUNDOS PERDIDOS DE JAPON
Nelo | March 13, 2016
El tren Imabari-Matsuyama sale puntual a las 11:08 de la mañana. Un conductor de gorra azul e impecables guantes blancos lo conduce.

Su precio es de 950 yenes el trayecto, unos 9 euros por un viaje de una hora y diez minutos.
El vagón va llenándose de pasajeros conforme más se acerca a la ciudad de Matsuyama, capital de la prefectura de Ehime de poco más de medio millón de habitantes. En una de las paradas suben dos inspectores con sendas carpetas y se colocan casi en el cogote del conductor, toman notas, imagino que apuntan todo lo que ocurre. Un niño con un juguete en las manos se mete entre sus piernas, ninguno de los dos le hace caso. El niño habla, juega, y da por saco a partes iguales, como todos los niños de todo el planeta.
Dejo atrás Imabari, ciudad a la que llegué en bicicleta desde Onomichi, siguiendo la Shimanami Kaido, cruzando a golpe de pedal seis islas por el Mar Interior de Seto a través de puentes monumentales.

El día anterior lo pasé descansando, recorriendo tranquilo la ciudad.

Imabari es una ciudad costera de provincias, famosa por fabricar barcos, toallas y cocinar el mejor pollo yakitori de Japón, eso dicen sus habitantes.

Solitarios chicos con gorras de béisbol practican con su skate mientras paseo viendo peces gigantes en sus canales urbanos. Visito su castillo marino, excepto el pabellón central que es dónde se paga, llamado así porque el agua de su gran foso es de mar y antiguamente se podía acceder en barco.

Hoy en día el puerto ha ganado terreno al océano, y deambulo despacio por allí viendo como llegan los pescadores al atardecer, los ferrys nocturnos y a adolescentes con cañas de pesca jugándose el tipo encima de estrechos rompeolas por los que no me atrevo a meterme, además de estar prohibido.

Cuando el frío aprieta, me deslizo por las más oscuras y solitarias calles de la ciudad, y me meto en un pachinko el tiempo imprescindible para descongelarme y salir otra vez a la calle, donde busco comida rebajada en un supermercado, para acabar cenando en el hostel, hablando con otros japoneses, entre risas, antes de retirarme a mi cubículo, que es como una cápsula pero con puerta de cortina. Me gustan los lugares pequeños para dormir, me siento como en una madriguera.

2500 yenes en el hostel Clyclo No Ie, unos 18 euros la litera.
Para qué quiero una habitación donde poder estar de pie si voy a estar tumbado, a estas horas ya estoy harto de la verticalidad, prefiero someterme a la ley de la gravedad, tan sabia, y encender el móvil y establecer una relación amor-odio con el “Pájaro que da cuerda al mundo” de Haruki Murakami, relación que al igual que el libro, no se acaba nunca, interminable, lo sigo arrastrando por otros países sin llegar a su fin. Ya no viajo con libros de papel, hace poco fueron tachados de la lista de imprescindibles en pos de más ligereza de equipaje, ahora los llevo en el teléfono, caben muchos y pesan mucho menos en la tarjeta de memoria que en la mochila.

Fuente foto: daniel-peres20.blogspot.com
En este caso sería un tocho de 900 páginas, demasiado raro y extraño, como para cargar con él.
La cámara de fotos siguió la misma mutación, y primero dejó de existir, porque pasé por un periodo radical en el cual pensaba que sólo importaba el momento, que con fotos mentales me bastaba, que las otras sólo conducían a la nostalgia o servían para aburrir a la familia y amigos. Después me bastó la cámara del teléfono, pero eso tendrá que cambiar, porque me salen unas fotos con una calidad terrible. Me compraré alguna de esas que pesan muy poco, porque la guerra contra los kilos en la mochila continúa.
Hoy, Japón reluce y brilla soleado bajo este refulgente invierno de cambio climático, y el tren recorre un paisaje urbanizado y poblado que contrasta con las verdes colinas llenas de bosques de abetos y bambú.

Los pasajeros conforme llegan a su parada dan su ticket a los revisores. Una señal acústica, una voz en off que siempre termina con la palabra “kurasai”, y el tic tac como el de una bomba, anuncian la próxima parada. El mar, a veces presente deslizándose al otro lado de la ventanilla, sigue azul oscuro apenas perturbado por un viento no muy insistente pero capaz de rizarlo en pequeñas olas de cresta blanca.
Me gustan los trenes porque son espacios grandes donde a la vez se viaja, como una comunidad en movimiento, una especie de pueblo sobre raíles. Se avanza por una estrecha vía que hace que se roce el paisaje, no media entre nosotros y lo demás nada parecido al asfalto, guardarraíles o muros. Me gustan en especial los trenes donde todavía se puede bajar la ventanilla.
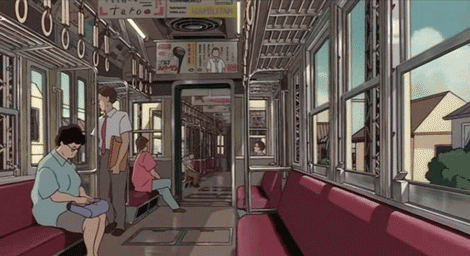
El traqueteo es rítmico, como un mantra, y veces se puede dormir en literas, cosa que no se puede hacer en ningún otro medio de transporte excepto los barcos. No tengo que ir pendiente del resto del tráfico, por lo que me relaja. Y suele pasar por lugares muy interesantes casi sin romperlos, una gran autopista se come una montaña o destroza un valle mientras el tren apenas araña el entorno. Interesantes también sus entradas y salidas de las grandes ciudades, casi siempre por la trastienda, por el intestino grueso, por lugares no remodelados ni adornados para su entrada, se ve lo que es verdad, al viajero no se le plantan rotondas, estatuas y fuentes, adornos a veces de una realidad distinta a la que hay, como si fuera permanente navidad.
Para mí, los mejores y más divertidos trenes siempre son los más viejos, que son los más baratos, que son los que tienen la gente más abierta, menos estirada.
Los trenes japoneses que no son los shinshanken, los trenes-bala, son trenes normales, como cualquier otro, un poco anticuados incluso.

Dentro muchos de los pasajeros van dormidos, otros no. Hay un joven con un billete de 1000 yenes que lleva arrugado en la mano desde que entró, duerme con la boca abierta pero el billete no se le cae. Un señor de unos sesenta años y porte digno me mira sereno, cuando giro mis ojos hacia él, aparta los suyos. La mujer que llevo enfrente lleva una mascarilla de esas blancas, se levanta y a continuación todos los pasajeros hacen lo mismo. Así sé que he llegado a Matsuyama, final de línea. Se ponen todos en ordenada fila india y al salir enseñan el ticket a los revisores. Sólo falto yo. Me miran. Maldita sea, no encuentro el ticket.
Al llegar a su altura, les pregunto si esto es Matsuyama –que yo sé que sí- y bajo del vagón. No me dicen nada, sigo andando. En la salida de la estación hay unas barreras y otro guarda, me pregunta por el ticket, hago como que lo busco, le digo que no lo encuentro y que me voy al andén a buscarlo, donde no me ve, me siento en un banquito, no sé qué carajo hacer.
Intento recordar un tipo de un blog que decía cómo evitar pagar en los trenes japoneses, pero no me acuerdo. Rebusco minuciosamente en Garganta Profunda, aparece el condenado billete. Salgo victorioso por la puerta de la estación.

En Matsuyama no sólo es domingo y hace buen tiempo sino que además es día de fiesta. El seijin no hi 成人の se celebra en todo Japón el segundo lunes de Enero. Todas las jóvenes que entre el mes de abril del año pasado y el de éste cumplan los 20, hoy se vestirán a la manera tradicional con el furisode, impresionantes kimonos, y los muchachos con el hakama.

Se reunirán, se lucirán paseando arriba y abajo por Okaido y las galerías comerciales de Gintengai, después de ir al templo y recibir un discurso. Los veinte años de edad se considera el inicio de la edad adulta y es la edad legal mínima para votar, beber y fumar en Japón. Las peluquerías y los institutos de belleza no cerrarán la noche anterior, Los bares y restaurantes no lo harán en la noche siguiente.

Gritarán, reirán, beberán, fumarán y se harán millones de fotos. Una ambulancia se llevará al más etílico de todos ellos.
Yo, cuarentón -sólo en espejos y fotos-, y solitario -una vez más y casi por voluntad propia-, los miraré desde alguna esquina, admirando su belleza, imaginando cuántos mundos me he perdido, mientras espero mi siguiente bus nocturno.














